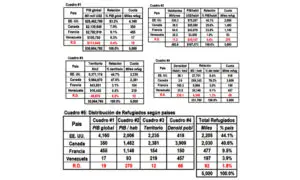“Otra vez vuelvo a verte, /ciudad de mi infancia pavorosamente perdida…/ Ciudad triste y alegre, otra vez sueño aquí… /¿Yo? Pero, ¿soy yo el mismo que aquí viví, y aquí volví, /y aquí volví a volver y volver, /y aquí de nuevo he vuelto a volver? /¿O todos los Yo que aquí estuve o estuvieron somos / una serie de cuentas —entes ensartadas en un hilo-memoria—, /una serie de sueños de mí por alguien que está fuera de mí?”
FERNANDO PESSOA
Será siempre un enigma la vida del escritor portugués Fernando Pessoa (1888-1935). ¿Poeta, crítico de arte, historiador, filósofo absorto o teorizante solipsista? ¿Acaso todo aquello, o sencillamente el agujero por el cual se ingresaba a la realidad de un universo ajeno y alarmante?
Pessoa nace en Lisboa. Huérfano de padre a los diez años, su madre vuelve a casarse. Viaja con la familia en 1896 a Durban, África del Sur, donde su padrastro es cónsul de Portugal. Regresa en 1905 a Lisboa. Arranca, entonces, la peripecia creativa de ese tipo misterioso, solitario, algo cortés, de ánimo medroso y con trazas de burócrata afligido. Alguna vez, él dirá “La vida es un pordiosero borracho /que tiende la mano hacia su propia sombra”.
En portugués, Pessoa significa ‘persona’; nombre también de la máscara del actor en el teatro romano. Detrás de aquella careta ocurrirá, así, una identidad fraccionada en heterónimos: Alberto Caeiro, Bernardo Soares, Ricardo Reis, Álvaro de Campos…
Caeiro constituye el centro de la obra de Pessoa. Él lo llama ‘O mestre’ (el Maestro). Su mirada es la del objetivista absoluto, fundador del ‘nuevo paganismo’, circundado por un ‘rebaño de ideas’. Caeiro es el Pastor que, desde el principio, huye de cualquier referencia a la mitología cristiana y niega que haya misterio alguno. Para él, la realidad es puramente exterior. Sólo existe lo que se ve: lo simple e innegable. La subjetividad, en cambio, será un boscaje confuso, enmarañado y enfermizo.
Según el plan de Pessoa, ‘O Mestre’ fue un poeta póstumo, desaparecido antes de publicar alguno de sus versos. Ricardo Reis, otra máscara, será el encargado de editar y prologar la obra de Caeiro: “Alberto Caeiro da Silva nació en Lisboa el (…) de abril de 1889, y en esa ciudad falleció, tuberculoso en (…) de (…) de 1915”.
Caeiro parece morir solo. Por las “Notas para recordar” de Álvaro de Campos, sabremos que, a la muerte de Caeiro, Campos se encontraba fuera de Lisboa, en Inglaterra; en tanto Ricardo Reis viajaba de regreso a Brasil. En el mismo documento se revela una de las mayores angustias de Pessoa. Angustia real aquella, la del hecho de que, cuando muere el maestro, él no se encuentra a su lado, “por lo que no sabe si quizás estuvo triste los últimos días de su vida o en el momento mismo de la muerte”. Aquel maestro que “nunca en su vida estuvo triste”.
Pessoa describe a Bernardo Soares como un semi-heterónimo, porque “no siendo su personalidad la mía, es, no diferente de la mía, sino una simple mutilación de ella. Soy yo menos el raciocinio y la afectividad”. En “El libro del desasosiego” (con la signatura de Bernardo Soares), Pessoa es capaz de transformar el simple registro de hechos cotidianos en un escalofriante discurso metafísico, capaz de poner patas arriba el psicoanálisis.
En vida, Pessoa publicó sólo una obra: ‘Mensagem’ (Mensaje), que participó, sin fortuna, en un concurso literario. El juego de máscaras hizo posible su encendimiento desgarrado, con una voz coral, intensa, extendida, simultánea, en cuyo recinto vibran la honda serenidad de Caeiro y la soledad vital de Soares, no menos que las Odas de Ricardo Reis y la Poesía de Álvaro de Campos.
Harold Bloom desarrolló la teoría de que Pessoa “es Walt Whitman redivivo”. Acaso una suerte de extensión del poeta norteamericano, cuya obra, sostiene Bloom, Pessoa llevó a “un mayor grado de conciencia al exteriorizar la cartografía psíquica de su precursor”.
Hoy se reconoce a Pessoa como una de las cumbres poéticas del siglo XX. Junto a T. S. Elliot, a Valéry, a Pavese, a Paz, a Kavafis…
Libro del desasosiego (fragmentos)
Cuando ayer me dijeron que el dependiente de la tabaquería se había suicidado, sentí una impresión de mentira. ¡Pobrecillo, también existía! Lo habíamos olvidado, todos nosotros, todos nosotros que le conocíamos del mismo modo que todos los que no le conocieron. Mañana le olvidaremos mejor. Pero que tenía alma, la tenía, para que se matase ¿Amores? ¿Angustias? Sin duda… Pero a mí, como a la humanidad entera, me queda sólo el recuerdo de una sonrisa tonta por encima de una chaqueta de mezclilla, sucia, y desigual en los hombros.
Es cuanto me queda, a mí, de quien tanto sintió que se mató de sentir porque, en fin, de otra cosa no debe de matarse nadie… Pensé una vez, al comprarle cigarrillos, que se quedaría calvo pronto. Al final, no ha tenido tiempo de quedarse calvo. Es uno de los recuerdos que me quedan de él. ¿Qué otro me había de quedar si éste, después de todo, no es suyo, sino de un pensamiento mío? Tengo súbitamente la visión del cadáver, del ataúd en que le han metido, de la tumba, enteramente ajena, a la que tenían que haberle llevado. Y veo, de repente, que el dependiente de la tabaquería era, de cierta manera, chaqueta torcida y todo, la humanidad entera”.
“Mi aversión por el esfuerzo crece hasta el horror casi gestual ante todas las formas de esfuerzo violento. Y la guerra, el trabajo, (…) la ayuda al prójimo… todo eso no me parece más que el fruto de una falta de pudor. Y comparado con la realidad suprema de mi alma, todo lo que es útil y exterior tiene gusto a frívolo y trivial ante la soberana y pura grandeza de mis más vivos y frecuentes sueños. Ellos, para mí, son más reales”.
“Todo pensamiento, por mucho que pretenda fijarlo se me convierte tarde o temprano en un desvarío. Donde quisiera poner un argumento o hacer correr un razonamiento, me surgen frases, primero expresivas del propio pensamiento, luego otras subsidiarias de las primeras, finalmente sombras y derivaciones de aquellas frases subsidiarias. Comienzo a meditar sobre la existencia de Dios y me encuentro hablando de remotos parques, de cortejos feudales, de ríos pasando medio mudos bajo las ventanas a las que me asomo; y me veo hablando de ellos porque me encuentro viéndolos, sintiéndolos, y hay un breve momento en [que] una brisa real me toca en la cara, surgida de la superficie del río soñado a través de metáforas, del feudalismo estilístico de mi abandono central”.
Poema de Alberto Caeiro (fragmento)
“En un medio día de fin de primavera /tuve un sueño como una fotografía. /Vi a Jesucristo descender a la tierra. /Vino por la ladera de un monte /tornado otra vez niño, /a correr y a revolcarse por la hierba /y a arrancar flores para tirarlas luego /y a reírse de modo que lo escuchen de lejos”.
“Había huido del cielo. /Era demasiado nuestro para fingirse /la segunda persona de la Trinidad. /En el cielo era todo falso, todo en desacuerdo /con flores y árboles y piedras. /En el cielo había que estar siempre serio /y de vez en cuando tornarse otra vez hombre /y subir a la cruz, y estar siempre muriendo /con una corona toda alrededor de espinas /y los pies atravesados por un clavo con cabeza, /y hasta con un trapo alrededor de la cintura /como los negros de las ilustraciones”.
“Ni siquiera lo dejaban tener padre y madre /como los otros niños. /Su padre era dos personas: /Un viejo llamado José, que era carpintero. /Y que no era su padre; /Y el otro padre era una paloma estúpida, /la única paloma fea del mundo /porque no era del mundo ni era paloma”.
“A mí me enseñó todo. /Me enseñó a observar las cosas. /Me señala todas las cosas que hay en las flores. /Me muestra como son graciosas las piedras /cuando uno las tiene en la mano /y las observa lentamente. /… Él vive conmigo en mi casa en medio de la colina. /Él es el Niño Eterno, el dios que faltaba. /Él es lo humano que es natural. /Él es lo divino que sonríe y juega. /Y por eso es que yo sé con toda certeza /que él es el Niño Jesús verdadero”.